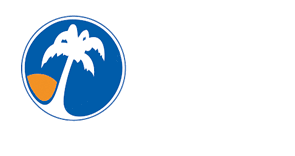Salsa salvadora
Tres nombres extinguidos. En febrero, a sus 86 años, Johnny Pacheco. En agosto, a sus 82, Larry Harlow. En octubre, a sus 81, Roberto Roena. Del primero, están las escenas eléctricas de conducción en el concierto de Zaire, en 1974, cuando La Fania All Stars ascendió a una máquina voladora para conjugar un amplio abanico de voces e instrumentos en una tarima extensa. Existe el documento visual que permite asomarse a aquellas esquelas vivificadoras.
Allí, Pacheco lleva el pelo ligeramente largo, pantalones blancos que se abren sobre las pantorrillas, una camisa a cuadros, el pelo grisáceo, estalla en danza, estira los brazos, el rostro es un festín de gestos, ríe, exhorta y lleva la orquesta a gozosos apogeos. Roena aparece con un ensamble flamboyante, algo que evoca el estilo marinero: solapas anchas, textil satinado, azul y blanco, marcas rojas y lustrosas en la espalda. En Ponte duro, tras el estallido de percusión donde confluyen varios titanes – entre ellos Ray Barretto –, después de que sea Harlow quien encienda la melodía con el piano, (camisa amarilla, chaleco de lentejuelas), Roena hace un solo de bongó y abandona momentáneamente el instrumento para arrimarse al centro de la tarima y bailar. Y baila. Se sacude frenéticamente, despliega una veloz agilidad, van y vienen las piernas sincronizadas con la fiebre de la conga y el timbal. Se lanza al piso, con ademanes de breakdance. Lleva zapatos blancos, con tacón y de amarrar. Pacheco le reemplaza unos instantes en su instrumento.
Cada instante de ese documento es un dulce destello: el recordatorio, la confirmación, de que, para algunas personas, la salsa es una fuente de regocijo certero. Un consuelo. Un sitio donde regresar siempre. La salsa es la materialidad exaltada de la hibridez. En ese momento, a mediados de los 70, cuando Pacheco dirigía, cuando se multiplicaban los long plays del sello que arropaba a toda esa constelación de estrellas, cuando se inventó aquel concierto en la África lejana, lo que se estaba haciendo, además, culturalmente, era fortalecer el imaginario de que la salsa se desbordaba geográficamente. El imaginario africanista, que explica, por ejemplo, la portada de del álbum de ese concierto, grabado y filmado, afirmaba que la salsa explayaba sus tentáculos, pero también sus orígenes a la ancestralidad de ese continente. Era Harlem, era Nueva York, era todo ese crisol, eran todos esos latinos inmigrantes de primera o de segunda generación, eran los instrumentos europeos, tanto como el guiño a Changó y, al tiempo, un linaje, que estaba allí en Manhattan pero que tenía raíces africanas.
La salsa le ha cantado a todo lo imaginable. A madrugar, a drogarse, a despecharse, a la espiritualidad yoruba, a la política revolucionaria latinoamericana, a la injusticia social, a la calle, al barrio. Ha cantado sobre el clasismo, la raza, el amor en todas sus amalgamas, las nostalgias, los anhelos, las tierras, las miradas, los desenfrenos, el humor, la esperanza, la fuerza, la reinvención. Ha compuesto para el desconsuelo, el humor, la gracia, el dulzor, lo innombrable, lo mundano.
Y a mí, que vuelvo a traer este tema a este espacio, a mí la salsa me salva. Me ha salvado siempre. Me sigue salvando. Me he asido a ella en el mar de mis aflicciones más diversas. He bendecido la nitidez del vivir al escucharla. Me he plegado a sus ondulaciones, a sus ritmos sinuosos para renovar la certeza de que he de salvarme. Una y otra vez. Como si la salsa hubiese encontrado un sitio en mi fuero interior, un recodo imperceptible, que es sólo de ella, y cada tanto, al retornar a ese recoveco interior, con más años, en otras circunstancias, algo me persuade de repente de que podré seguir adelante, de que estoy viva, de que ese dolor que acecha, esa insatisfacción que caza, esa pérdida que se renueva, esa estela opaca que a veces embarga, todas serán llevaderas.
Quiero escribirle múltiples epístolas de amor a la salsa. Vuelvo aquí a ello. Porque siempre me recuerda que vivir, como mestiza caribeña, es acoger el dolor con sabrosura, la sombra con dulzor. Que todo pasa. Que ella queda. Que en sus estallidos se cifra una especie de constancia. Que la vida es también es como ella: cadencia de todas las formas; los ciclos, los tiempos; hay estallidos y descensos; hay revoloteos y claridades; incertidumbres y flaquezas; pero mientras se escuchen los golpes de la percusión y el almíbar de la flauta, la electricidad metálica, el sincretismo de sus variables, puede sentir la vida latiendo adentro. A veces quiero irrumpir así, de este modo, porque la política es desesperanza; porque Twitter y el debate público son bretes deshumanizados; porque la herida es este país; porque a veces somos también una pena ínfima, un dolor recalibrado. Entonces el impulso es darle verbo a una forma de belleza, retornar a lo que en la propia biografía salva.
Sobre las montañas el avión se mece intempestivamente. Con el descenso, en el automóvil de turno, para serpentear las lomas y avistar la ciudad cuajada entre los relieves y el verde, suelo tener una solicitud inalterable: ¿puede sintonizar, por favor, Latina Estéreo? Medellín. El muchacho que conduce ahora tiene de súbito una punzada de recuerdo. Suena Boranda, de la Sonora Ponceña y de súbito, sin pedírselo, verbaliza una imagen de su niñez: lleva boticas rojas, es pequeño, baila la canción. Más tarde, es La agonía de los Hermanos Lebrón. El varón que conduce habitó los setenta, y se lanza, también, a relatar un hilo de recuerdos. Bailaba. Tenía novias. Aprendió a mirar a las mujeres distinto cuando llegó una que dinamitó el andamio de sus visiones.
Ya he escrito aquí sobre esta cohesión singular. Pero me asalta de repente cuando atravieso una ciudad colombiana, está eléctrico el teclado en una canción o despuntan briosas las congas, otra canción enciende la flauta que consuela. Colombia es un país salsero. Me aferro a esa ilusión de identidad. Me apego a esa certeza con el afecto que proporcionan los imaginarios.
También yo, a veces, me hallo habitada por algún flaqueo, estoy doliendo. La salsa me recuerda que fui una jovencita que sobrevivió. Ninguna melancolía bastó. Ninguna ausencia. La salsa me confronta con ese espíritu de resistencia. Han pasado los años. En esta música la vida palpita, se hace canción. La fuerza tiene el talante de lo caribeño, se sufre con sabor. “Fuego y pa’lante”, se canta en el álbum de 1967 de Ray Barretto, Latino Con Soul, “aunque la gente critique yo sigo siempre pa’lante”. En Privilegio canta el poeta y maestro Rubén Blades, “que suene la flauta para consolarme”. A veces, una epístola más, la belleza en medio de tanto, para volver a la belleza. Para encontrarla en medio de un mundo roto. El sentido más personal de salvación.
Por: Vanessa Rosales
Columnista El Espectador
@vanessarosales_