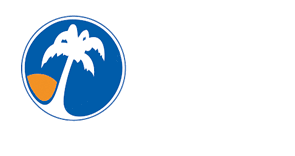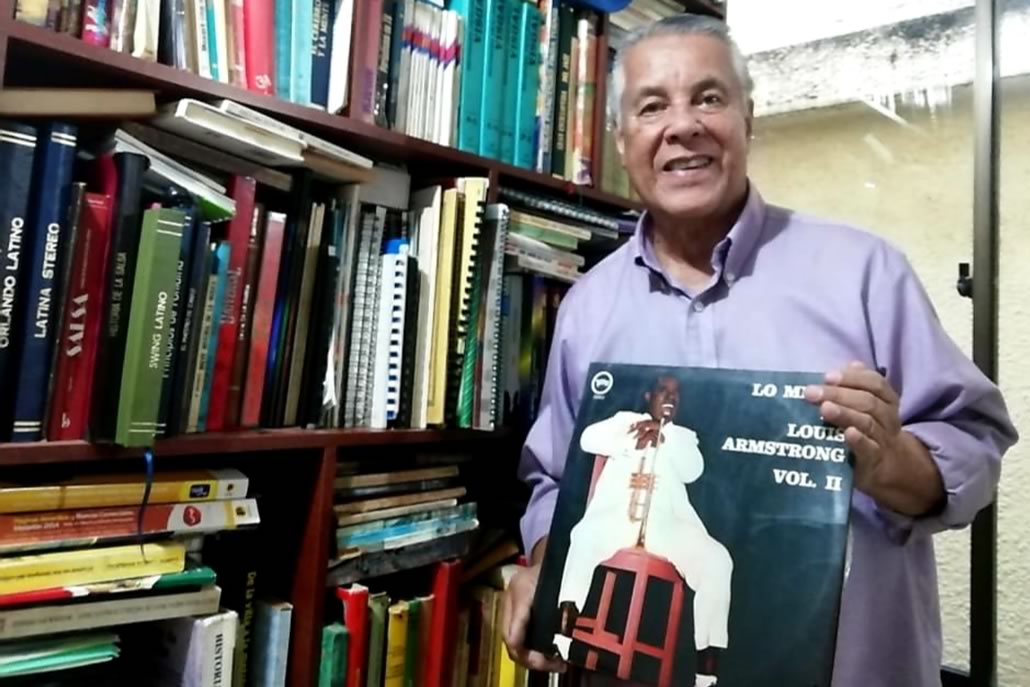El Bailarín de Tristezas
Para componer un son
se necesita un motivo
y un tema constructivo
y también inspiración.
Ismael Miranda, Así se compone un son
Por: Manuel Bernardo Rojas López
Siempre he querido bailar. He querido tener el don de moverme con agilidad en los lugares que se usan para ello: en las pistas de baile de una discoteca, en las salas de las casas que las familias disponen cuando tienen festejos familiares, en los pequeños bares que se prestan para el abrazo de las parejas que acompasadamente se mueven con cualquier tipo de música. He querido ser un trompo como decía mi abuela, calificando así a todos los que eran capaces de seguir sus pasos suaves de fox-trot o de porros y gaitas. Con cuánta envidia veo a quienes son capaces de sostener el paso durante minutos, e incluso horas, con una o diversas parejas. No me importa lo que bailan, porque ningún género me va. Veo a los que se mueven al son de vallenatos, merengues, algunos que hacen de la vieja música disco todo un verdadero malabar; me divierten los chicos que hacen hip-hop en las calles y plazas, aunque la verdad más allá de admirar sus movimientos casi imposibles, lo cierto es, que ese no es el baile que más me llame la atención. Me gustan los bailes de parejas, como el bolero que bailaban mis padres en las tardes de domingo, a la sombra de un árbol de mango que había en el solar de la casa, allá en el pueblo del cual me vine hace tanto tiempo, y donde la melodiosa voz de Alberto Beltrán les permitía aprestarse a soportar las dificultades de todas las semanas: la despensa casi vacía, los zapatos irremplazables de alguno de nosotros que ya eran una vergüenza. También me gustan los tangos, la forma en que las parejas se deslizan, vuelan, se miran, la pierna que se insinúa en la mujer y el sombrero embozado del bailarín. Pero el tango, como el flamenco y todo lo de su especie –como los bailes folclóricos, que son lo más exótico que uno pueda imaginar–, son ya asuntos que se salen de mi alcance. Puedo ensoñar una tarde, mientras contemplo los autos que pasan o mientras intento leer un libro, que salto y doy brincos como un hombre picado por una tarántula o poseído por el demonio, pero la verdad es que a la hora de tratar de moverme ese mismo demonio o quizás un ángel justiciero (haciendo justicia con el mundo al evitarle semejante espectáculo), o los dos –en extraña confabulación misteriosa e incomprensible– me frenan y no soy capaz de dar más que dos o tres pasos, saltitos tímidos, que se interrumpen con la simple verdad de: “perdón, pero es que no sé bailar”.
Más de una vez se han reído en mi cara, porque no soy un joven (ya sobrepaso la treintena) y en esos festejos de baile y alboroto, la excusa me sale con tono de adolescente, de muchachito asustadizo de colegio, que prefiere huir a tener cercanía ante la más hermosa de su clase. Pero claro, a esta edad no hay tal. Las rechazo a todas, bonitas y feas, y a todos porque –no sé si para probarme, burlarse o vaya uno a saber por qué– algunos hombres también me han invitado a bailar. No es fácil para mi estar en esta situación, porque yo soy el primero que quisiera ser un bailarín de los mejores y por eso, hasta estuve en clases de baile. Padecí como nadie aquellas sesiones que trataban de aprestarme para los ritmos más sencillos de la música tropical. Mas eso de mover un pie adelante, hacer que el otro de un brinco, que el primero retorne más atrás, que se mueva a un lado, que vuelva a saltar, que la izquierda y luego la derecha, todo eso para mí resultó la más incomprensible geometría aplicada que he visto. Era tal mi ineptitud en las clases, que aquellos con quienes comencé, y que como yo no sabían bailar, pasaron de animarme las primeras veces –“¡Ánimo hombre, mirá que nosotros tampoco sabemos y acá estamos!”, “para eso vinimos a aprender y a equivocarnos”, y cosas por el estilo– a reírse por lo bajo cuando el profesor con manifiesta molestia, me tomaba de las manos y me decía, que él haría de mujer para que yo, como hombre, aprendiera los pasos básicos; le tocaba hacerlo, cabe aclarar, no porque le pareciese atractivo o algo así, sino porque todas las compañeras del curso –incluso las que iban solas– hacían el modo para tener con quien practicar las lecciones que cada vez eran más complejas o al menos, a mí me parecían: del tropical al porro sabanero, del merengue a la salsa.
Y acá fue mi mayor decepción. Me encanta la salsa, sobre todo la que llaman salsa brava, la de antes, la que hacían los verdaderos soneros y que de la Sonara Matancera a la Fania, hizo época, una verdadera página musical en la historia reciente de la humanidad. No sé de dónde vino mi gusto por esa música que en modo alguno tiene que ver con mi carácter. Me gusta la salsa, me entusiasman las trompetas, los bongós, los timbales, el piano y el vibráfono que se oye en temas algunos fuertes y otros más melodiosos; me gustan algunas letras y en otros casos, me dejo llevar por la música y el ritmo, e incluso, cuando oigo una descarga soy capaz de sentir en mi cuerpo el frenesí que produce esa acelerada improvisación de los instrumentos. Pero sentirlo no implica que me pueda mover. Pienso que, en muchos casos, debo parecer un atacado de epilepsia cuando suenan las trompetas y tiemblo un poco, mi mano amaga un movimiento y mi pie parece que se fuese a desprender; mi cuerpo lo intenta, pero al final todo se hace agua de borrajas, porque una fuerza contraria me toma de ese pie, ataja esa mano y me vuelve a mi centro, y así ocurre varias veces durante esas noches terribles cuando, tozudamente, asisto a bailes y bares. Sí, terquedad de mi parte es sin duda, la que me haya hecho afecto a un bar de salsa en el centro de la ciudad, a uno de esos que tiene un aire de antro –con sillas de metal, mesas que en su centro tienen propaganda de cervezas y gaseosas, el olor inconfundible a la barra de madera que varias veces se ha impregnado de alcohol, un orinal manchado y fétido–, pero cuya música es de las mejores. Llegué allí por casualidad, cuando algunos compañeros de trabajo, en ese afán de darse un toque bien de maldad o bien de Pablo pueblo, organizaron una noche de copas un viernes luego de terminar nuestras faenas. La verdad era que quien más conocía la música era yo y aunque algunos llegaron con el ánimo de embriagarse y de bailar con mujeres desconocidas, al final terminé por enredarlos a todos en mi conversación dándoles verdaderas lecciones de la historia de la música latina, de la diferencia entre charanga y guaguancó, de lo que va de un son a una guaracha, y de la excelsitud del latin-jazz; hice de particular cicerone de un viaje musical en donde a más de géneros hablamos de orquestas, cantantes y versiones, y en donde, afortunadamente, la habladera me evitó tener que bailar: al fin y al cabo, éramos un grupo de hombres y bien pude convertir la juerga en tertulia, porque mis compañeros fracasaron rotundamente en su intento de seducción.
Menos mal conocí ese sitio, lo digo sinceramente. Empecé a frecuentarlo y tanto a mitad de semana como los viernes o sábados, me iba solo para aprender más de los ritmos y del mundo de la música qué tanto me gusta. Me hice buen amigo del dueño del bar, de los meseros y poco a poco, me dieron la confianza para estar detrás de la barra e incluso, poder programar las canciones, dar gusto a las peticiones y caprichos musicales de los clientes, y me hicieron caso para realizar noches temáticas: martes del bolero, miércoles del son y jueves de charanga. De algún modo, sin proponérmelo, me convertí en socio sin réditos económicos, pero sí con satisfacciones vitales: no podía bailar, pero a mi modo disfrutaba de ese mundo de ritmos que, en algún punto, tenían que ver conmigo. Qué bien lo pasé durante casi un año, porque estaba cerca de mi música y al mismo tiempo, hablaba sin parar no solo de lo que sonaba, sino que en medio de la confianza también hablamos de política, de la situación del mundo y del país, de nuestras vidas y de las dificultades del día a día; allí me encontré literalmente en mi salsa y puedo decir que la amistad de varios de los frecuentes al bar, fue el premio que tuve a esa contradicción entre mis gustos rítmicos y mis torpezas corporales. Sin embargo, hace cerca de dos meses ocurrió lo inevitable: quisieron que bailara…
Todos comenzó un viernes de agosto cuando un grupo de mujeres, entraron al bar en uno de esos festejos que excluyen a los hombres y que llaman con el pomposo nombre de noche de chicas. Sonaba Mississippi Mambo y con esa música, en medio de todas, estaba una que contemplé como si portase el más grande misterio. Su modo de caminar, de apartar la silla para sentarse, su risa, parecía que se conjugaban perfectamente con el tema de Noro Morales. Ella toda, lo supe inmediatamente, era música, era salsa, era, aunque suene bastante tópico, puro sabor. Permítanme que no entre en detalles de lo que ocurrió esa noche, porque caería en lo que siempre caemos todos los que nos enamoramos y, por ende, no diría más que cursilerías. Aunque la verdad, no estoy seguro del límite entre la fascinación y el amor, ya que durante el tiempo en que la seguí viendo y en donde pudimos conversar cada vez más, Maritza, mi Reina rumba, me encantó con cada gesto, cada palabra y, sobre todo, con su baile; encanto y fascinación por lo demás, que no creo haber suscitado en ella, aunque vaya uno a saber, si no es más que la desconfianza lo que me hace pensar así. Lo cierto es que ese viernes de agosto ella era la que más se acercaba a la barra a pedir temas que luego, con particular modo, parecía dedicar a las otras que sentadas se reían y cantaban. Ella misma, además, fue la que permitió que varios solitarios que rondaban por el lugar, se les acercasen e invitaran no solo a bailar, sino a varias copas. Se armó tremenda rumba aquella noche. Maritza era la que mejor se movía, la que sabía más de ritmos y sones, y, sobre todo, era el alma de la fiesta. Se acercaba a mi sitio y como si nos conociésemos hace mucho, me pedía un tema tras otro, hasta que sus amigas, alicoradas y con una noche presta a convertirse en amanecer, decidieron parar, buscaron un taxi, dejaron en vilo a quienes habían sido sus ocasionales parejas, y ella se despidió amablemente de mí, diciendo que pronto nos veríamos, que gracias por todo, que rico el lugar.
Dos semanas después, o casi, la vimos llegar sola, un martes en que los boleros eran el centro de la noche. Yo no estaba poniendo música aquella vez, pero sí estaba con mi cerveza en la barra y se sentó a mi lado. Su saludo y el contemplarla más de cerca, me confirmaron que la fascinación de antes no era algo pasajero, sino algo inevitable ante su presencia, o al menos, que yo no podía evitar sentirme deslumbrado por esa voz suave, esa mirada maliciosa y por el modo en que jugaba con su cabello cada que giraba para pedir una canción, atender a otro que le conversaba o preguntar por algún detalle del bar. Podría casi reproducir lo que hablamos aquella vez, lo mismo que otras conversaciones que tuvimos tanto en el bar como cuando decidimos que el día también podía ser cómplice de una relación tan particular nacida al tenor de la rumba y la noche. Sí, fuimos a cine –como hacen tantas parejas que empiezan a conocerse–; fuimos a almorzar y también a comer empanaditas domingueras en el atrio de una iglesia que a ella le gustaba no por sus convicciones religiosas sino por el modo en que los niños perseguían a las palomas. Caminamos algunas tardes por calles perdidas de la ciudad y hasta nos encontramos alguna vez, para montar en bicicleta por los senderos montañosos de las afueras de la urbe. Pero siempre volvíamos al bar al que empezamos, en algún momento, a llamar como nuestro sitio.
Empero, debo ser sincero: el temor se fue apropiando de mí; el temor de que en algún momento ella me dijera que bailáramos. Los martes del bolero podía disimular con la suavidad de los temas y los viernes, cuando la fiesta era total, me comprometí de lleno con eso de programar la música. Me hice un disyóquey imprescindible que era capaz de compenetrarse con los clientes que aunque fueran los mismos, o casi, no siempre tenían el mismo estado de ánimo; hice todo para que la música no desentonara con lo que cada noche traía de particular: había noches de lluvia que invitaban a la nostalgia, noches de calor de música más fuerte, noches que coincidían con el pago de salarios y que infundían en todos una sensación de falso poderío y fatuidad, y así, cada fin de la semana había que estar atento a los pequeños detalles que rostros, palabras, sonrisas o carcajadas develaban. Convertido casi en psicólogo de multitudes, desarrollé una habilidad que el dueño del bar no dejó de notar y hasta me ofreció algún pago, porque gracias a ella le aumentaron tanto las ventas como el prestigio en el medio salsero de la ciudad. Terminé aceptando, no tanto porque me hiciese falta la nimiedad que me pagaba, por cuanto con ello podía aducirle a Maritza que no podía bailar; excusa, cabe anotar que utilicé no una sino muchas veces y no con gusto, aunque sí con alivio momentáneo que pronto se convertía en desasosiego y hasta en celos cuando la veía bailar con otros. Ella tenía el don de convertirse en el centro de la noche y yo me empequeñecía frente al equipo de sonido y el computador que utilizaba para mi labor. Me escondía literalmente, y solo hablaba con ella cuando se acercaba a mi sitio para pedirme una canción o cuando quería descansar y tomarse otra cerveza o incluso, algún trago más fuerte; hablaba con ella, además, al terminar la noche, luego de apagar el equipo y acompañar al dueño que cerraba las puertas con varios candados. Yo la acompañaba hasta su casa en un taxi que tomábamos los tres y en donde era evidente que cierto disgusto, acaso decepción, era lo que le inspiraba en ese momento. Me hablaba de asuntos completamente peregrinos: sobre lo buena que había estado la música y de lo cansada que estaba. La dejábamos en la puerta de su casa y luego, el dueño del bar y yo, nos seguíamos en el carro y en ese momento, él aprovechaba para lanzarme una mirada de decepción: se quitaba un sombrero de paja que utilizaba a la manera cubana, me clavaba sus ojos cansinos y tristes, y sin decirme nada movía su cabeza de un lado para otro y enarcaba las cejas. Yo, sintiéndome cuestionado, prefería mirar hacia la calle, a veces me arrellenaba en el asiento del carro, y solo esperaba llegar a mi casa para que el sueño me venciera y no tener que pensar en lo ridículo de mi situación.
Una noche, sin embargo, sucedió lo que era inevitable. Llovía a cántaros desde temprano y en el bar no había nadie. Pusimos música suave para esperar algún cliente que se atreviese, con el frío y el agua, a dejar la comodidad de su casa por el placer de la noche salsera. Los dos meseros y el dueño del bar, estaban charlando e incluso se habían animado a tomar un ron mezclado con refresco. Sentados en una de las mesas, sabían que lo mejor era no desesperar; la noche siempre es sorpresiva y de un momento a otro, el local, como tantas veces había ocurrido, se podía llenar de gente. Entretanto, yo estaba en el umbral de la puerta fumándome un cigarrillo y viendo las gotas que golpeaban sobre el pavimento, viendo relámpagos distantes y sintiendo truenos más cercanos; miraba los automóviles que pasaban con cuidado, gente que corría y algunos que inútilmente trataban de cubrirse con un paraguas. No sé si fue que me entretuve en tan particular espectáculo urbano o qué pasó, pero lo cierto es que no vi llegar a Maritza y solo me percaté de su presencia cuando tomó mi brazo con su mano fría, casi helada. Al girar y mirarla, la vi completamente ensopada, las gotitas que caían de su cabellera, y sus ojos y boca que construían una sonrisa maravillosa. Al principio sorprendido, como si hubiese sido atrapado cometiendo un delito, tarde en reaccionar y cuando menos pensé, oí de su boca la pregunta que hasta hoy, es la que me produce más miedo: ¿Bailamos? No fui capaz de responderle, tan solo temblé, sudé a pesar del frío que hacía y tuve todavía más miedo, porque sonaba Canto al Amor de la Sonora Ponceña. ¿La han oído? Sí, es una de esas canciones en donde es tan claro que el amor y la vida son lo mismo, en donde es evidente que –o al menos así lo entendí– había una declaración implícita, una invitación a algo más que a la amistad que con algunos coqueteos habíamos tenido hasta ese momento. La miré, quizás yo tenía el rostro de un niño indefenso o algo así, porque ella sonrió y frunció el ceño a la vez, como preguntándome qué pasaba. “Nunca he logrado otro amor”, sonaba en ese momento, y yo, para ser sincero, no supe qué decir. ¿Quieren que les vuelva a contar que estuve paralizado, detenido por una fuerza que frenaba mis manos y mis piernas? Pues no, no hubo tal. Mis pies se movieron, fueron ágiles, hasta el punto de que corrieron hacia la puerta, a la calle, hacia las calles que fueron testigos de mi huida. Corrí durante largo tiempo sin importarme la lluvia, sin respetar ni siquiera las esquinas en donde podía ser atropellado por un carro. Sí, mi cuerpo solo supo huir…
* * *
De todo aquello hace ya dos meses, o casi, la fecha en realidad no importa. De aquella huida me quedó un catarro que me duró una semana y un vacío vital que parece que no va a terminar nunca. Esta mañana pasé por el frente del bar. Sus puertas cerradas me hicieron recordar las tantas veces en que yo las encontré abiertas. El entorno me pareció menos amable que antes, y los talleres de mecánica, las tienduchas y los almacenes abiertos, así como los ruidos que no conocía de esa calle, parecían decirme que mi lugar no era ese, que nada tenía que hacer allí ni de día y mucho menos de noche. El letrero de fondo amarillo y letras de color vino tinto, los candados que tantas veces vi cerrar, el estuco caído en el muro colindante, todo en vez de parecerme familiar parecía más bien expulsarme de allí. Mirando todo aquello, he comprendido que este malestar vital quizás no tenga remedio. Recordé a mis padres bailando, recordé mis clases de ritmos tropicales, recordé a mi abuela a quien todos calificaban como un trompo al bailar. Entendí que yo soy en vez, un trompo sin herrón, un inútil con mi cuerpo o, por qué no, por esa poca de esperanza que siempre nos queda, alguien que tendrá que seguir Buscando la melodía.
Manuel Bernardo Rojas López
Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín